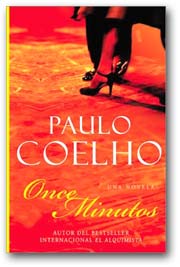|
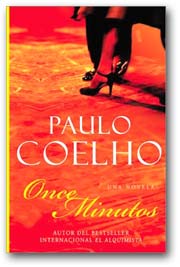

|
Once Minutos
/
Paulo Coelho
Compre el libro aquí
Érase una vez una prostituta
llamada María.
Un momento. "Érase una vez" es la
mejor manera de comenzar una historia para niños, mientras que "prostituta" es
una palabra propia del mundo de los adultos. ¿Cómo puedo escribir un libro con
esta aparente contradicción inicial? Pero, en fin, como en cada momento de
nuestras vidas tenemos un pie en el cuento de hadas y otro en el abismo, vamos
a mantener este comienzo:
Érase una vez una prostituta llamada María.
Como todas las prostitutas, había nacido virgen e inocente, y durante su
adolescencia había soñado con encontrar al hombre de su vida (rico, guapo,
inteligente), casarse (vestida de novia), tener dos hijos (que serían famosos
cuando creciesen) y vivir en una bonita casa (con vistas al mar). Su padre era
vendedor ambulante, su madre costurera, su ciudad en el interior del Brasil
tenía un solo cine, una discoteca, una sucursal bancaria, por eso María no
dejaba de esperar el día en que su príncipe encantado llegaría sin avisar,
arrebataría su corazón, y partiría con él a conquistar el mundo.
Mientras el príncipe encantado no aparecía, lo que le quedaba era soñar. Se
enamoró por primera vez a los once años, mientras iba a pie desde su casa
hasta la escuela primaria local. El primer día de clase descubrió que no
estaba sola en su trayecto: junto a ella caminaba un chico que vivía en el
vecindario y que asistía a clases en el mismo horario. Nunca intercambiaron ni
una sola palabra, pero María empezó a notar que la parte que más le agradaba
del día eran aquellos momentos en la carretera llena de polvo, la sed, el
cansancio, el sol en el cenit, el niño andando de prisa, mientras ella se
agotaba en el esfuerzo para seguirle el paso.
La escena se repitió durante varios meses; María, que detestaba estudiar y no
tenía otra distracción en la vida que la televisión, empezó a desear que el
día pasase rápido, esperando con ansiedad volver al colegio y, al contrario
que el resto de las niñas de su edad, pensando que los fines de semana eran
aburridísimos. Como las horas de un crío son mucho más largas que las de un
adulto, ella sufría mucho, los días se le hacían demasiado largos porque
solamente pasaba diez minutos con el amor de su vida, y miles de horas
pensando en él, imaginando lo maravilloso que sería si pudiesen charlar.
Entonces sucedió.
Una mañana, el chico se acercó hasta ella, para pedirle un lápiz prestado.
María no respondió, mostró un cierto aire de irritación por aquel abordaje
inesperado, y apresuró el paso. Se había quedado petrificada de miedo al verlo
andar hacia ella, sentía pavor de que supiese cuánto lo amaba, cuánto lo
esperaba, cómo soñaba con coger su mano, pasar por delante del portal de la
escuela y seguir la carretera hasta el final, donde, según decían, había una
gran ciudad, personajes de la tele, artistas, coches, muchos cines y un sinfín
de cosas buenas que hacer.
Durante el resto del día no consiguió concentrarse en la clase, sufriendo por
su comportamiento absurdo, pero al mismo tiempo aliviada, porque sabía que él
también se había fijado en ella y que el lápiz no era más que un pretexto para
iniciar una conversación, pues cuando se acercó ella notó que llevaba un
bolígrafo en el bolsillo. Esperó a la próxima vez y durante aquella noche, y
las noches siguientes, empezó a imaginar las muchas respuestas que le daría,
hasta encontrar la manera oportuna de comenzar una historia que no terminase
jamás.
Pero no hubo próxima vez; aunque
seguían yendo juntos al colegio, algunas veces María varios pasos por delante
con un lápiz en su mano derecha, otras, andando detrás para poder contemplarlo
con ternura, él no volvió a dirigirle la palabra, y ella tuvo que contentarse
con amar y sufrir en silencio hasta el final del curso.
Durante las interminables vacaciones que siguieron, María se despertó una
mañana con las piernas bañadas en sangre y pensó que iba a morir. Decidió
dejarle una carta diciéndole que él había sido el gran amor de su vida y
planeó internarse en la selva para ser devorada por alguno de los dos animales
salvajes que atemorizaban a los campesinos de la región: el hombre lobo o la
mula sin cabeza (1). Así, sus padres no sufrirían con su muerte, pues los
pobres mantienen siempre la esperanza independientemente de las tragedias que
siempre les suceden. Pensarían que había sido raptada por una familia rica y
sin hijos, pero que tal vez volvería un día, en el futuro, llena de gloria y
de dinero; mientras, el actual (y eterno) amor de su vida se acordaría de ella
para siempre, sufriendo todas las mañanas por no haber vuelto a dirigirle la
palabra.
No
llegó a escribir la carta, porque su madre entró en el cuarto, vio las sábanas
rojas, sonrió y dijo: "Ya eres una mujer, hija mía."
Maria quiso saber qué relación había entre ser mujer y el hecho de sangrar,
pero su madre no supo explicárselo, simplemente afirmó que era normal y que de
ahora en adelante tendría que usar una especie de almohada de muñeca entre las
piernas, durante cuatro o cinco días al mes. Luego preguntó si los hombres
usaban algún tubo para evitar que la sangre les corriese por los pantalones,
pero se enteró de que eso sólo les ocurría a las mujeres.
Maria se quejó a Dios, pero acabó acostumbrándose a la menstruación. Sin
embargo, no conseguía acostumbrarse a la ausencia del niño y no dejaba de
recriminarse por la actitud estúpida de huir de aquello que más deseaba. Un
día, antes de empezar las clases, fue hasta la única iglesia de su ciudad y
juró ante la imagen de San Antonio que tomaría la iniciativa de hablar con él.
Al día
siguiente, se arregló de la mejor manera posible, poniéndose un vestido que su
madre había hecho especialmente para la ocasión, y salió, agradeciéndole a
Dios que por fin las vacaciones hubiesen terminado. Pero el niño no apareció.
Y así pasó otra angustiosa semana, hasta que supo, por algunos amigos, que se
había mudado de ciudad. "Se fue lejos", dijo alguien.
En ese momento, Maria aprendió que ciertas cosas se pierden para siempre.
Aprendió también que había un lugar llamado "lejos", que el mundo era vasto,
su aldea pequeña, y que la gente interesante siempre acababa marchándose. A
ella también le habría gustado irse, pero todavía era demasiado joven; aun así,
mirando las calles polvorientas de la pequeña ciudad en la que vivía, decidió
que algún día seguiría los pasos del niño. Los nueve viernes siguientes,
conforme a una costumbre de su religión, comulgó y le pidió a la Virgen María
que algún día la sacase de allí.
También sufrió durante algún tiempo, intentando inútilmente encontrar la pista
del chico, pero nadie sabía adónde se habían mudado sus padres. Maria entonces
empezó a creer que el mundo era demasiado grande, el amor algo muy peligroso,
y la Virgen una santa que vivía en un cielo distante y que no escuchaba lo que
los niños pedían
.
|